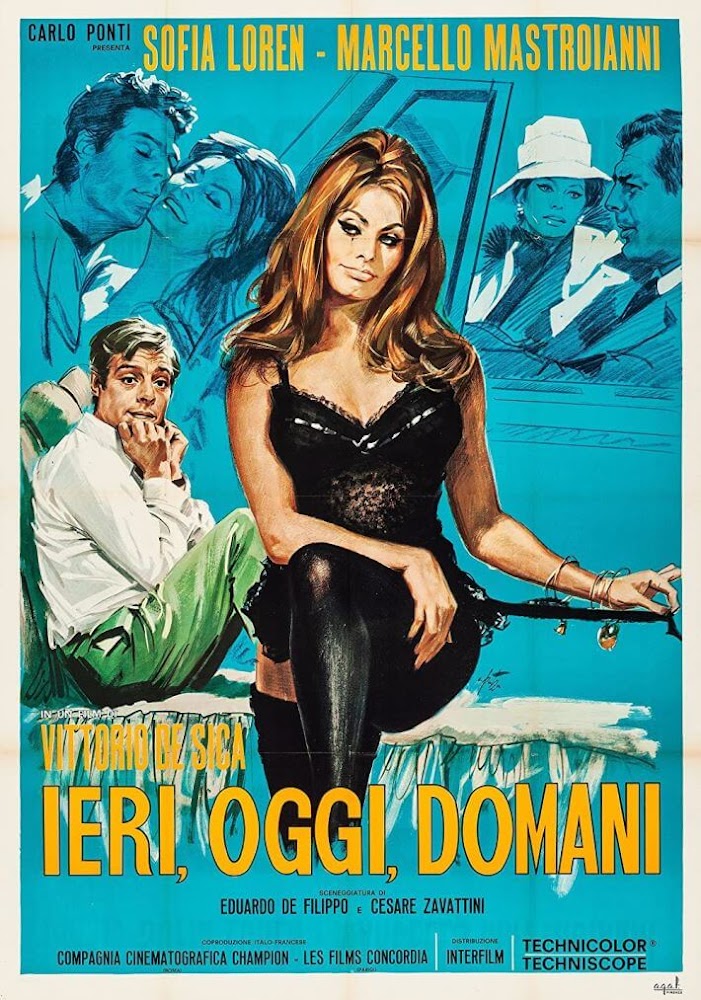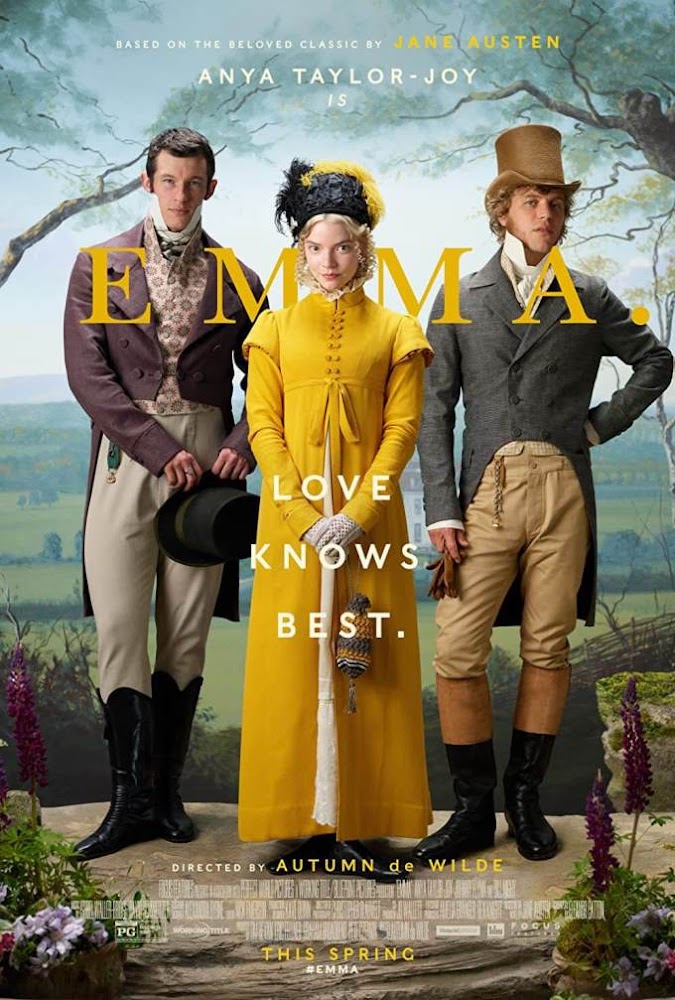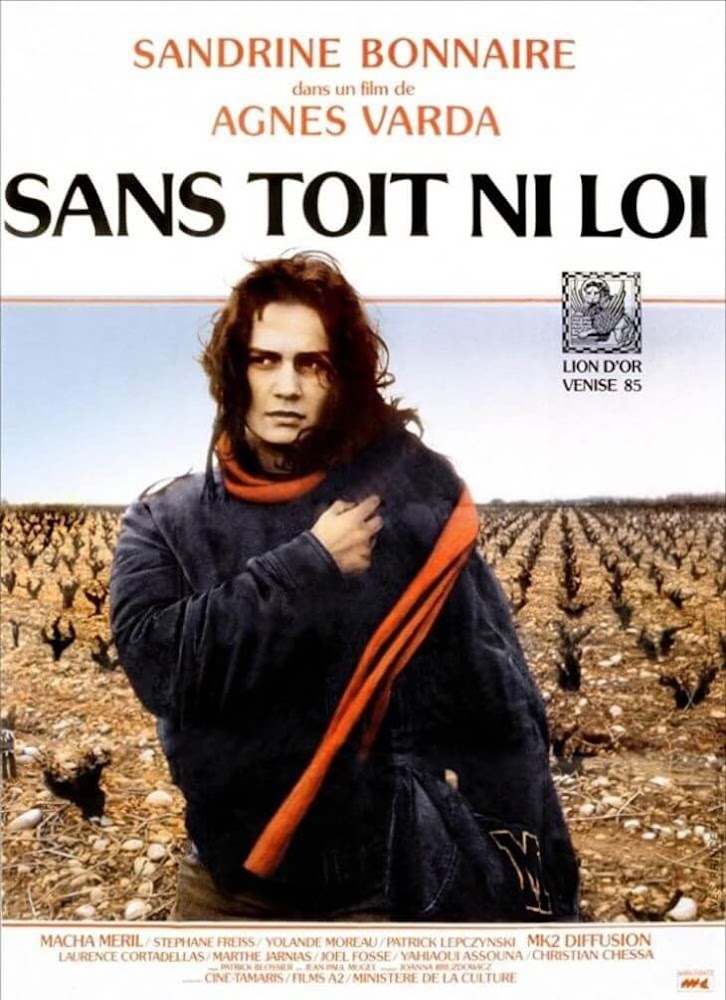Yo no conocía a fondo la leyenda de Ondina hasta que mi curiosidad por
los mitos me llevó a leer un poco sobre ella. Es una figura folclórica
de una vieja leyenda alsaciana. Su origen se remonta a la época del
renacimiento, en los tiempos en que Paracelso asignaba el término al
elemento del agua, pero no fue sino hasta el romanticismo en que algunos
escritores alemanes empezaron a embellecer sus obras literarias
transformándolas en ninfas de agua, sumergidas en una desdicha
irreparable. Según la leyenda, Ondina es una mujer subacuática que suele
habitar los manantiales de los bosques esperando enamorarse de un hombre
para obtener un alma humana que le conceda la mortalidad, aunque cuando
lo consigue recibe una maldición que la castiga condenándola a perder a
su amante por una infidelidad. El mito, como tal, pocas veces se ha
llevado al cine, a pesar de que se encuentran muchos rastros derivados y
similitudes compartidas con las historias de sirenas. Sin embargo,
recientemente pude ver una película alemana que, a modo de metáfora,
traslada el mito a la contemporaneidad con un resultado tan audaz como
emotivo.
Ondina. Un amor para siempre, la nueva película del director
alemán Christian Petzold, toma prestada a la heroína fabulesca para
presentar algo novedoso que me pone a pensar y me impresiona
moderadamente. El guion lo escribe Petzold. Y está protagonizada por los
nuevos usuales del director, Paula Beer y Franz Rogowski, dos jóvenes
promesas del cine europeo contemporáneo. Se estrenó este año en el
Festival Internacional de Cine de Berlín, donde su estrella, Beer,
consiguió el Oso de Plata a la mejor actriz. No es que se trate
necesariamente de una especie de secuela espiritual de
Tránsito, esa ucronía estupenda y dualística de Petzold sobre el amor atemporal
y la inmigración generacional estrenada hace dos años. Pero es a través
de ellos que Petzold, apoyado de una estética meticulosa y de metáforas
tan volubles como el agua, aborda el mito de una ninfa urbana llamada
como las ondinas románticas, con la finalidad, supongo, de dialogar
sobre cuestiones relacionadas al pasado sociopolítico de Alemania por
medio del vínculo amoroso de una pareja.

La historia de Undine (Paula Beer), como se llama nuestra dama, comienza
cuando está sentada en un café situado en Berlín, con el rostro
desilusionado, mientras discute con su novio, Johannes (Jacob
Matschenz). La conversación termina en la disolución de la relación. Su
prometido la abandona para irse con otra. Decepcionada por el hecho de
que Johannes rompió su promesa de amarla para siempre, corre hacia su
trabajo como historiadora y guía turística en el Departamento de
Urbanismo del Ayuntamiento, en el cual suele impartir conferencias sobre
el desarrollo histórico y urbano de Berlín frente a unas maquetas de la
ciudad que exhiben los edificios construidos antes de los años 90 en
color blanco y los posteriores en color marrón. Los prototipos también
contienen una dicotomía entre el Berlín Occidental y el Berlín Oriental.
Unos breves planos subjetivos dan la sensación de que alguien la observa
desde lejos. Durante el recorrido, en un discreto pero efectivo
plano-contraplano, un acercamiento rápido a un primerísimo primer plano
refleja su estado de decepción cuando una turista le señala el sitio en
la maqueta donde recién ocurrió su ruptura amorosa. Ella trata de
olvidar, pero no puede.

La vida del personaje da un giro inesperado cuando se encuentra con
Christoph (Franz Rogowski) en los interiores del bar en el que entra a
buscar a Johannes. Christoph es un buzo industrial que labora bajo el
agua en una presa. Justo en el momento en que ella observa a la figura
de un buzo en una pecera, Christoph se introduce cordialmente para
felicitarla por la exposición. Se miran discretamente. A ella se le cae
el celular al piso. Christoph lo recoge y se lo entrega. Como ella no
dice nada, él se va tímidamente, pero tropieza accidentalmente con
vitrina. La vibración generada por el golpe causa que la pecera se
resquebraje. Ella se percata de que la pecera amenaza con romperse
frente a Christoph y rápidamente lo salva. Parte del local queda
inundado, aunque ambos terminan en el piso empapados y rodeados de
peces. Los dos se miran apasionadamente. Y él la ayuda a remover los
pequeños pedazos de vidrio incrustados en su abdomen. La atracción es
recíproca. La escena simboliza, sutilmente, la catarsis emocional de
Undine y el nuevo amor que golpea su vida tan duro como las olas de una
playa.

A partir de esa escena específica, la estética de Petzold utiliza
herramientas que le permiten ampliar el amorío entre Undine y Christoph,
usualmente valiéndose de un riguroso control de la elipsis y de los
colores, además de un simbolismo que saca de los fondos al mito de
Ondina. Lo exterioriza, primero, cuando Christoph trabaja con su traje
de buzo realizando tareas de reparaciones debajo del agua y tiene un
encuentro cercano con un pez siluro que lo mira fijamente (clara
alegoría de que el pez es Undine). Luego extiende la elipsis en cada una
de las escenas en la que se reúnen para subrayar significados que
predicen cosas como la adversidad, la muerte y la felicidad efímera,
como en la que Undine bucea agarrada de un siluro casi muere ahogada
(preludio de que será iluminada por las profundidades del agua), el tren
pintado de rojo que augura la pasión y el peligro que se avecina, el
color negro mortuorio en el vestuario de Undine que comunica el agonía,
los trenes que colisionan para metaforizar el lazo conyugal, el juguete
del buzo que se rompe al caer al suelo para enunciar el infortunio de
Christoph, el intento de Undine para reparar con pegamento la pierna
rota del muñeco (estampando la privación que está dispuesta a pagar para
salvar a su amado), la copa de vino tinto derramada sobre la pared que
interrumpe el instante de pasión entre Undine y Christoph. También el
primer plano, el plano subjetivo que robustece las miradas desde lejos y
la música extradiegética compuesta mayormente con un leitmotiv del
adagio de Bach.

A mí en un principio me parece muy apresurada la manera en que Petzold
emplea los mecanismos habituales del melodrama para establecer el idilio
entre Undine y Christoph, pero aun así me cautiva verlos cuando se
abrazan cariñosamente en la estación del tren, disfrutan desnudos de la
calidez de sus cuerpos arropados en un océano de sábanas, bucean a
merced de la oscuridad para hallar en la laguna el cofre perdido del
amor naciente, conversan sobre el diseño arquitectónico de Berlín. Todo
es placentero, mesurado, fabulesco.
La narrativa alcanza un punto de giro en la escena en que Undine y
Christoph, encuadrados con un meticuloso travelling, caminan abrazados
por las calles y cruzan por al lado con Johannes y su pareja, a quien
Undine observa disimuladamente. Eso da por iniciada la hecatombe. Como
Johannes es un manipulador, intenta reconciliarse con Undine, pero esta
lo rechaza al darse cuenta de sus verdaderas intenciones. Fuera de
campo, Christoph conversa por teléfono con Undine y manifiesta los celos
que paulatinamente debilitan la unión. Al día siguiente, Undine se
entera de que Christoph queda en coma tras sufrir un accidente debajo
del agua en el casi pierde la pierna. Furiosa y desilusionada, Undine se
venga del antiguo amante ahogándolo en una piscina como si estuviera
invadida por le espíritu de una ondina, culpándolo por ser el
responsable de su angustia. Derrotada por la desasosiego, Undine recurre
al suicidio como acto de penitencia, condenada a morir en las
profundidades del lago. Y su simbólico sacrificio marítimo le devuelve
la vida a Christoph.

En la superficie uno pensaría que se trata solamente de un romance entre
dos personas y de las vicisitudes que atraviesan para fortificar su
conexión, pero la estructura de la película contiene dos capas de
lectura que se superponen una encima de la otra y añaden cierta
complejidad a la sencillez del relato. La primera modela una revisión
invertida de una de las tantas versiones del mito de la tragedia de
Ondina para señalar el dualismo inseparable que hay entre el amor y la
muerte. Esto es más que visible cuando la protagonista fallece pensando
que su cónyuge ha fallecido, aunque una ligera adición de realismo
mágico pondera que, en efecto, sus acciones le devuelven la
inmortalidad. La segunda, elabora un comentario social y político muy
subterráneo sobre la historia de los dos bloques de Alemania (Alemania
del Este y Alemania del Oeste). Undine representa la primera y Christoph
la segunda. La sobreimpresión de la arquitectura berlinesa sobre sus
rostros corroboran la parábola. Para Petzold, ellos dos son Berlín. La
intertextualidad es evidente. Y su atadura evidencia las contrariedades
que atravesaron las dos facciones para lograr un estado reunificado,
olvidando el trágico pasado y siguiendo unidos hasta una eternidad
incierta, expresado quizá con mayor rigor en la climática y onírica
secuencia en la que Christoph sigue con su vida, espera ser padre e,
invadido por la desilusión de no tener a Undine a su lado, piensa
suicidarse en el río, pero en un gesto noble, Undine, transformada ya en
una sirena fantasmagórica que vive en el río, lo rescata para que este
sea feliz por el resto de sus días. Un primer plano encuadra
detenidamente la forma en la que se toman de las manos antes de la
despedida, bajo un colorización azul que acentúa el equilibrio.
No esperaba llevarme una sorpresa, pero esta película me hace pasar un
rato muy agradable con la fábula moderna de la ondina de agua dulce
apaleada por la malaventuranza. A decir verdad, funciona plácidamente
por esa química maravillosa que hay entre Beer y Rogowski y por ese
planteamiento figurativo sobre los dilemas del amor. Cuando ellos están
juntos, se dibuja una sonrisa en mi cara que me sumerge en sus
problemas. Su emparejamiento a las órdenes de Petzold parece algo sacado
de un cuento de hadas. Desconozco si algún día volverán a colaborar
juntos, pero espero que sí. Mi regocijo se incrementa hasta que se funde
a negro. Es un film poético, onírico y muy conmovedor de ese cineasta de
cabecera de la Escuela de Berlín.
Streaming en: