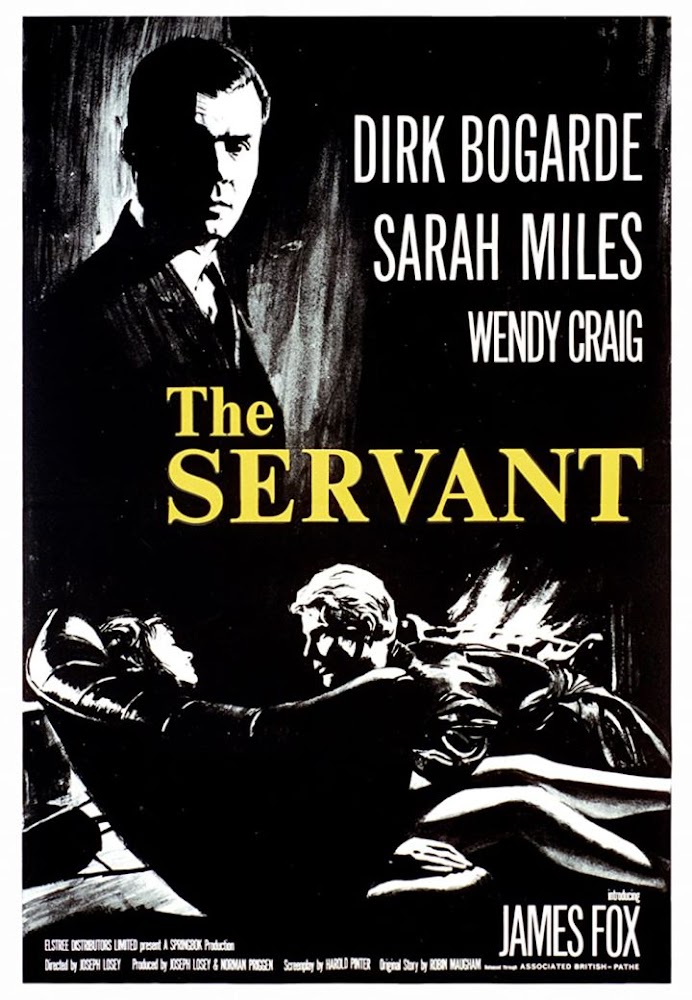Tras unos quince años, Harrison Ford se pone por última vez la chaqueta, el látigo y el sombrero para asumir los peligros en una nueva aventura de Indiana Jones.
Indiana Jones, el mítico arqueólogo y cazatesoros inmortalizado como un ícono del cine por Harrison Ford a las órdenes de Steven Spielberg, tenía aproximadamente unos 15 años que no regresaba a la gran pantalla. En aquel entonces, se trataba de Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal, una secuela injustamente maltratada por una prensa supuestamente especializada y por unos fans que se referían a ella como un “tremendo disparate” y, sobre todo, “absurda” desde aquella secuencia en la que Indy sobrevive a una explosión nuclear encerrado en un refrigerador. Yo estaba entre los rebeldes que decían que era una buena película, y al día de hoy, sorprendido por el estatus de culto que ha adquirido, todavía considero que su aventura de acción, con referencias a los seriales B de ciencia ficción de los 50, ofrece el mismo nivel de entretenimiento que la oscura Indiana Jones y el templo de la perdición. Pero no era el epílogo de la saga porque, justamente, desde el año 1979 ya George Lucas y Steven Spielberg habían firmado un acuerdo con Paramount Pictures para realizar cinco películas en total.
Esta quinta entrega tiene como título Indiana Jones y el dial del destino y, por lo visto, sigue al pie de la letra la fórmula por la que se ha caracterizado la franquicia a lo largo de los años. La dirige James Mangold (Tierra de policías, Identidad, En la cuerda floja, Contra lo imposible y El tren de las 3:10 a Yuma), un director que sirve como reemplazo de Spielberg y que, de alguna manera, consigue retener la esencia spielbergiana dentro de su núcleo narrativo, como si fuera un tesoro arqueológico conservado en un museo de antigüedades. No se trata, para mí, de algo fuera de serie o que no se escape de unos minúsculos tropiezos, pero es una secuela entretenida a la vieja escuela, en la que Harrison Ford se despide del sombrero y del látigo a través de un viaje exótico en el que nunca falta la acción, el humor y los nazis de tiempos ancestrales, con una carga de ritmo que distribuye adecuadamente las secuencias trepidantes que se ensamblan con la reliquia del MacGuffin.
A modo de prólogo, la trama se sitúa, primero, en el año 1944 al final de la Segunda Guerra Mundial y sigue al arqueólogo estadounidense Indiana Jones (Harrison Ford), en los instantes en que, junto a su colega Basil Shaw (Toby Jones), es capturado por el enemigo y luego, entre persecuciones, intenta recuperar un artefacto robado por los nazis en un tren, donde lucha con su ingenio para escapar del peligro inminente y evita que Jürgen Voller (Mads Mikkelsen), un científico nazi, obtenga el dial de Arquímedes, un dispositivo que es capaz de localizar fisuras dimensionales para viajar en el tiempo. Después se traslada hasta Nueva York en 1969 para mostrar a Indy como un viejo cascarrabias, divorciado, arrastrado por el pasado, que se jubila de su puesto como profesor y cabeza del departamento de arqueología de la universidad el mismo día del desfile de los astronautas del Apolo 11, además de la fatiga producida por la imposibilidad de seguir las aventuras por el mundo en las que mostraba toda su devoción por los descubrimientos arqueológicos.
En términos generales, la narrativa se esquematiza siguiendo la vieja ecuación spielbergiana de las películas anteriores, en la que el héroe cotidiano, con el sombrero y la chaqueta de cuero marrón, se embarca en una odisea a contrarreloj para reconquistar con su látigo y junto a sus compañeros un objeto que tiene cierto valor para el villano, donde el aparato de acción está condicionado a intervalos de persecuciones delirantes y el hilo conductor de la trama no es más que un MacGuffin instalado en un instrumento ancestral que revela en el clímax un fenómeno sobrenatural desconocido por la ciencia arqueológica y, dicho sea de paso, funciona para impulsar las acciones de unos personajes que comparten un objetivo común en lados opuestos del espectro moral. Esto es especialmente cierto en el momento en que Indy, tras una conversación en un bar, se une Helena "Wombat" Shaw (Phoebe Waller-Bridge), la ahijada suya (hija de Basil que no ha visto desde que era una niña) que estudia arqueología y lo motiva a volver a su faceta de cazador de tesoros para desbloquear los secretos que esconde el módulo que activa el dial de Arquímedes que él tiene bajo su custodia; mientras son perseguidos por unos nazis ineptos que trabajan infiltrados con otra identidad en el gobierno estadounidense y buscan también a tiro limpio el artilugio del inventor griego para atravesar un túnel del tiempo que les permita alterar el curso de la historia (para derrocar a Hitler en 1939). El catalizador de la búsqueda del dial despierta mi curiosidad porque, ante todo, evoca la sensación de que no se sabe lo que va a pasar con seguridad una vez que se active el mecanismo.
Hay, desde luego, ligeras escenas previsibles que suceden, sobre todo, cuando los personajes se sientan a dialogar los planes y a descifrar los códigos del enigma antes de dar inicio a las cacerías turísticas impulsada por señas arqueológicas y situaciones facilonas que se resuelven sin muchos percances. Sin embargo, Mangold preserva un pulso de acción que para mí es consistente y entretenido en cada una de las situaciones en las que se involucra a Indy, la sobrina arqueóloga, el niño astuto que es su asistente y los nazis malvados, manteniendo la cohesión interna del relato con un engranaje de ritmo que me mantiene enganchado del asiento en las dos horas y media que dura la carrera para encontrar las tres piezas perdidas del reloj milenario. De esa manera, no es muy raro que disfrute de la secuencia del desfile de Nueva York en la que un prófugo Indy monta su caballo para huir de los nazis por el subterráneo del metro; la persecución a altas velocidades en un auto rickshaw por las calles de Tánger; la exploración subacuática en las que luchan con anguilas feroces en algún lugar del Mar Egeo en Grecia; el trato autorreferencial en las catacumbas de Arquímedes en Sicilia. El conflicto alcanza su mayor grado de espectacularidad, sospecho, en la climática secuencia en la que un herido Indy y Helena combaten contra los nazis de Voller en los interiores de un avión que atraviesa el portal y son trasladados por un error de cálculo al año 212 a. C. durante el asedio de Siracusa, donde son testigos de la conflagración y, en medio del caos, salvan a Arquímedes de morir en manos del soldado romano en un extraño giro ucrónico del destino.
Lo que me sorprende es que, a sus 80 años, Ford demuestra que todavía tiene la pericia física necesaria para correr, saltar, golpear y tirar latigazos a los enemigos sin ostentar una gota de cansancio en las cavernas tenebrosas o en lo desiertos más calurosos. Su Indiana Jones es ya un anciano a punto de retirarse en un mundo político en el que no encaja, pero, lejos de las escenas de alivio cómico en las que se burla su propia condición, pocas veces exterioriza las limitaciones que corresponden a su edad y es considerablemente ágil para salir por la puerta trasera en las escenas de riesgo, algo que es bastante inusual porque, entre otras cosas, rompe con el estereotipo de héroe de acción que suele habitar la esfera de los blockbuster de la actualidad. Lo interpreta de nuevo como un individuo cínico, intrépido y valiente que, para olvidar la culpa de las tragedias del pasado (la muerte de su hijo Mutt en la guerra de Vietnam y el divorcio con su esposa, Marion Ravenwood, interpretada por Karen Allen), viaja en una última misión para recobrar ese espíritu aventurero que era indomable. Desarrolla, además, una química gratificante al lado de una Phoebe Waller-Bridge que irradia carisma como la manipulativa, independiente y problemática ahijada con alma de aventurera feminista.
Aunque nunca llega a los niveles estratosféricos de las increíbles Indiana Jones y los cazadores del arca perdida e Indiana Jones y la última cruzada, esta película pasa la prueba de la secuela y se salva de profanar las propiedades esenciales de Indiana Jones. Por la parte visual, Mangold la edifica en una puesta en escena que se destaca, principalmente, por la auténtica reproducción del período que se subraya con fibra en el vestuario y en los decorados de los lugares que visitan los exploradores, además de colocar guiños que ilustran el componente de nostalgia ochentona y de aprovechar, particularmente, los efectos especiales de una tecnología de rejuvenecimiento que se aplica digitalmente sobre el rostro de Ford en la secuencia de apertura (logrado con imágenes archivadas de Ford cuando era más joven). Por el lado sonoro, contagia mi sentido del oído con una música espléndida de John Williams que se instala, ingeniosamente, en ciertas escenas para magnificar las inquietudes, el tono heroico y la acción más dinámica con el tema legendario que es ya un himno cultural. No sé si habrá un nuevo capítulo de la saga, pero me conformo con saber que brinda momentos disfrutables que son más que suficientes para que Ford salga por la puerta grande para despedir a uno de los héroes más icónicos de la industria cinematográfica de Hollywood.
País: Estados Unidos
Director: James Mangold
Fotografía: Phedon Papamichael
Reparto: Harrison Ford, Mads Mikkelsen, Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, Boyd Holbrook
Calificación: 7/10