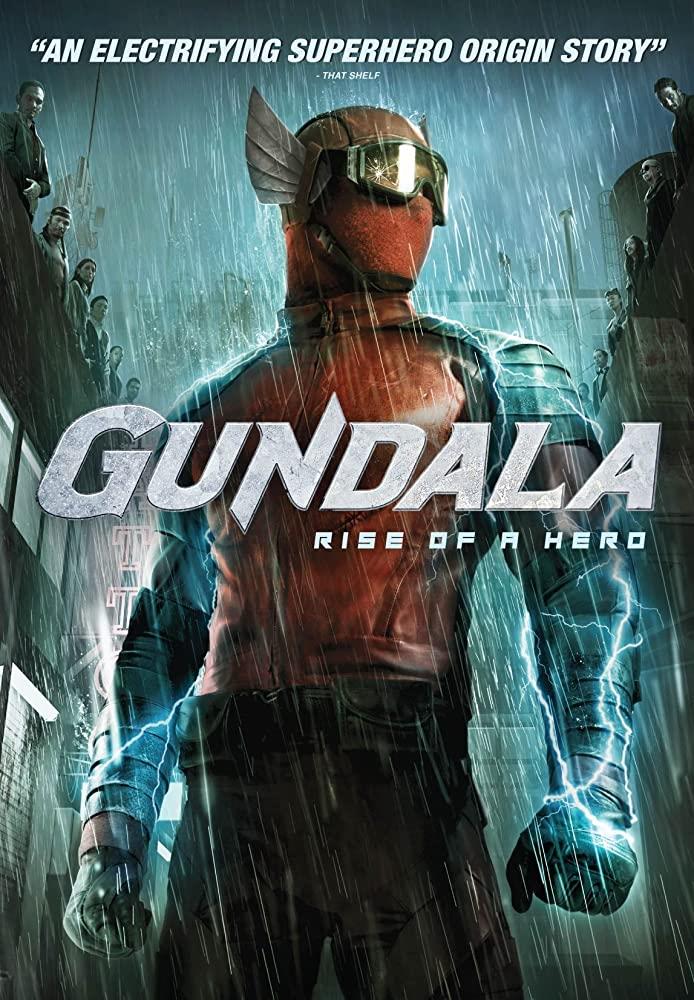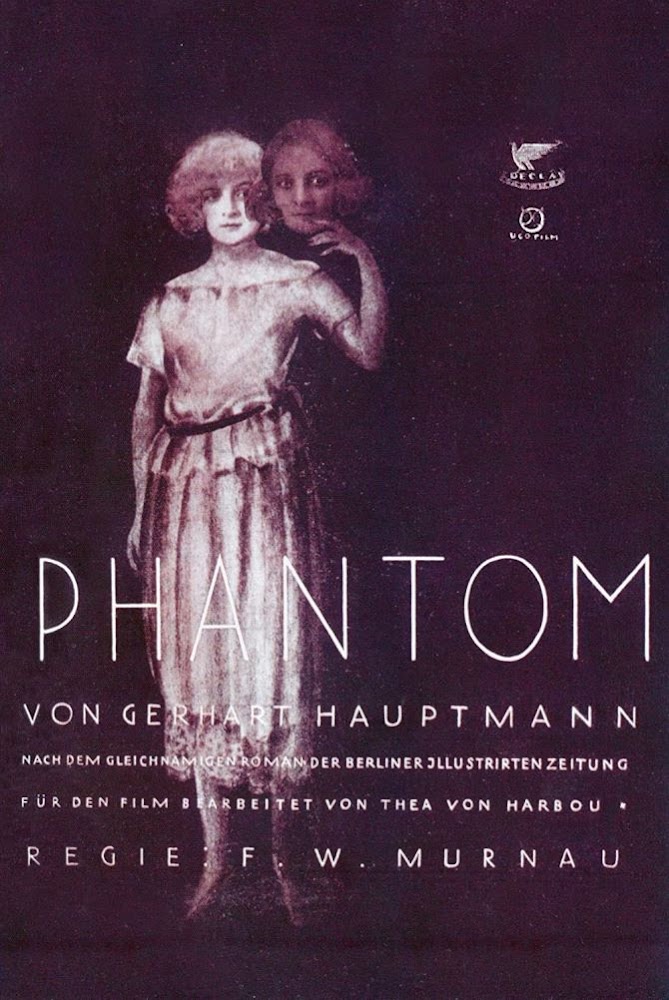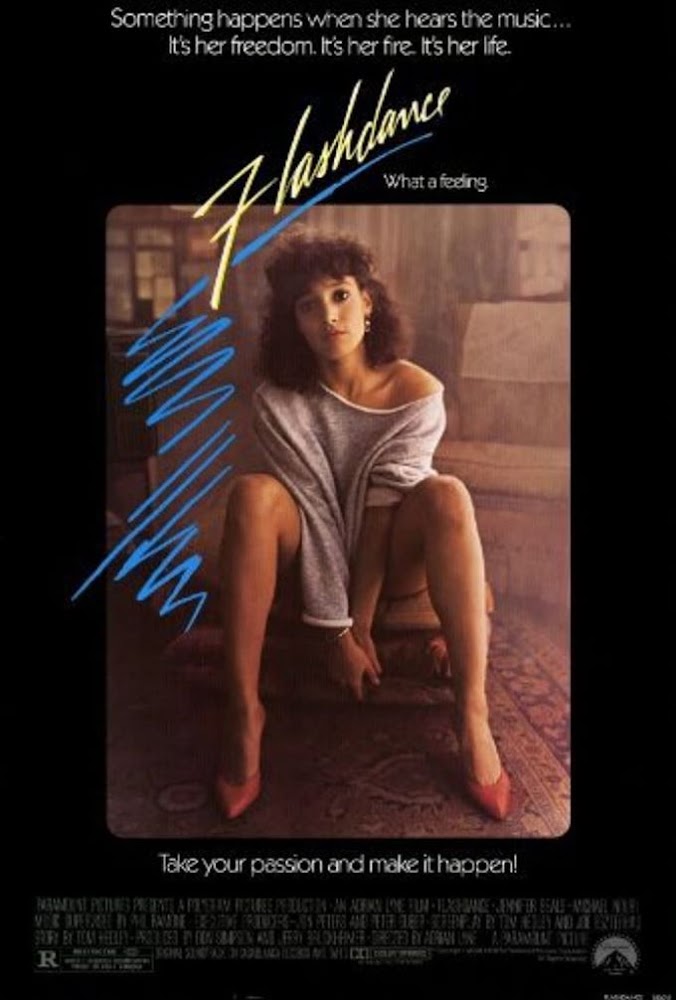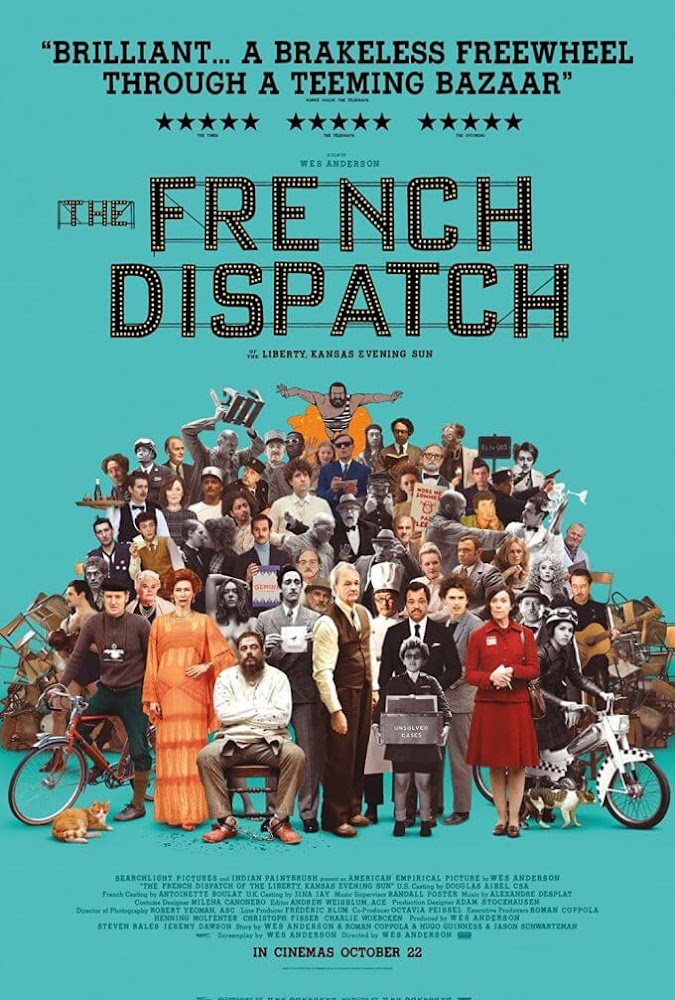En este nuevo film, Cronenberg retorna a la poética del horror corporal para diseccionar las inconformidades de una sociedad arropada por lo artificial. Este es mi análisis.
David Cronenberg, cineasta canadiense que ha demostrado estar obsesionado con la carne y que llevaba cerca de ocho años sin dirigir un largometraje (desde la regular Polvo de estrellas), comenzó a desarrollar Crímenes del futuro hace más de dos décadas, tras el estreno de eXistenZ (1999). Por lo que sé, su guión, inicialmente titulado Painkillers, exploraba el sector de las artes escénicas underground, desde la óptica de una sociedad distópica y aletargada en la que el dolor es una especie de fetiche clandestino al que la gente recurre sinuosamente para paliar sus miserias. Al referirse al tema, en una entrevista Cronenberg dijo: “Estoy explorando la idea de que si el cuerpo es la realidad, todas nuestras percepciones son a través del cuerpo y que si cambias el cuerpo, cambias el mundo.” El rodaje estaba previsto para comienzos de 2003 y la producción iba contar con un presupuesto de $35 millones de dólares. Sonaban muchos nombres para protagonizarla, entre ellos Nicolas Cage y luego Ralph Fiennes. Pero nunca llegó a materializarse porque, en ese entonces, Cronenberg descartó el proyecto, alegando que no tenía el más mínimo interés en continuarlo.
Tras haber visto Crimes of the Future, estrenada recientemente en algunas plataformas de streaming, creo que Cronenberg finalmente la ha realizado para satisfacer la cuota de nostalgia que se remonta hasta sus orígenes formales como cirujano del body horror, donde la piel humana es la protagonista de unos personajes que se mueven frecuentemente por submundos lóbregos que están construidos por ambientes solitarios y atmosféricos, rememorando los semblantes de cintas como Telépatas, mentes destructoras, Cuerpos invadidos, La mosca y Crash. Pero, de igual forma, tengo la impresión de que se repite inútilmente sin mostrar nada que sea sustancioso más allá de los apuntes visuales. Su cinta conjunta la ciencia ficción minimalista y el terror corporal más hueco para diseccionar, en clave retrofuturista, el impacto alienante de la tecnología que insensibiliza al ser humano, sin ningún tipo de catarsis cerebral o provocación detrás de las imágenes pretenciosas.
La película sitúa la acción en una distopía de un futuro que parece una versión disyuntiva de los ochentas, donde la humanidad, como consecuencia del cambio climático y los avances científicos en biotecnología, ha experimentado alteraciones fisiológicas de origen desconocido y ha alcanzado un conjunto de técnicas capaz de transformar el cuerpo mediante máquinas que manufacturan órganos artificiales y sintéticos a partir de las funciones corpóreas inmediatas, llegando a suprimir el dolor físico y algunas enfermedades infecciosas a costa de efectos secundarios a nivel fisiológico. Su protagonista es Saul Tenser (Viggo Mortensen), un artista performativo que se ha hecho célebre con la ayuda de su compañera Caprice (Léa Seydoux), precisamente por realizar espectáculos en los que la metamorfosis de sus nuevos órganos y la búsqueda constante del placer prohibido de recuperar el dolor son el elemento de una vanguardia insólita para los sujetos que observan.
Como personaje, Saul es mostrado como un hombre sinuoso, vestido siempre de negro para proteger su identidad, que ha montado una instalación de arte alrededor de su cuerpo. Parecería como si fuera el fenómeno de alguna experimentación científica que salió mal en el laboratorio, pero se podría decir que a simple vista es un reducto de la evolución. Para concebir los actos artísticos, aprovecha que padece el “síndrome de evolución acelerada”, un término clínico que describe su situación. El trastorno obliga a su cuerpo a segregar constantemente nuevos órganos y él, tomando cartas en el asunto, los extirpa quirúrgicamente en funciones en vivo a través de los brazos orgánicos que están incrustados en la máquina con aspecto de cama; pero en la contraparte queda afectado por las secuelas del dolor agravado y las molestias respiratorias, por lo que debe utilizar los mismos dispositivos biomecánicos (incluso en modelos de silla) para ejercer algunas de las facultades básicas de su organismo. Su vida artística es tan demandada que, en uno de los shows, Caprice le cuenta que “la cirugía es el nuevo sexo”, refiriéndose al éxtasis que supone operarse asiduamente en estado consciente. Y ocasionalmente visita su amigo burócrata del Registro Nacional de Órganos, el ministerio encargado de imponer las restricciones estatales y de clasificar en un índice los órganos evolucionados que se descubren, con la finalidad de exhibir en secreto el avance de sus descubrimientos.
La premisa, en cuestión, no deja de parecerme original porque refleja las inquietudes estilísticas de Cronenberg como artesano del horror corporal que retorna a la zona segura de sus raíces. Pero a ratos tengo la sensación de que su narrativa manosea con redundancia los mismos conceptos y mantiene a los personajes suspendidos en la superficie como si fueran figuras de goma al servicio de un texto. No hay conflicto real que la impulse, ningún personaje de carne y hueso. Su transgresión no consigue meterse en mi piel o resultarme provocativa porque todas las escenas parecen repetir el patrón del diálogo sobre órganos cargados de doble significados, reduciendo la acción a las conversaciones banales de Tenser cuando es convocado por un detective policial para investigar a unos evolucionistas radicales; los performances biológicos frente a los espectadores que observan como voyeurs a través de cámaras analógicas y televisores de tubos catódicos; las incontables cirugías estéticas como objeto de deleite efímero y el narcicismo meramente cosmético; la agenda de la célula terrorista de evolucionistas encabezada por el líder radical sin propósito y la exesposa que, como madre, asfixió en contra de su voluntad a su hijo pequeño con una almohada porque sospecha que su capacidad de comer plástico como alimento es una adulteración. Está completamente anclada a la imagen-ideología.
Si bien Cronenberg anteriormente realizó una película que lleva el mismo título, desde un marco conceptual esta no guarda relación alguna y, a mi juicio, esboza tópicos diferentes. Por la parte más aparente, elabora un comentario ecológico sobre el impacto del cambio climático, de una sociedad que se niega a escuchar las voces de advertencia y cuyo destino parece ser la condena de merendar lo que encuentren en un océano de chatarra y de óxido. Por la otra, asiste al principio de no duplicidad de la imagen para examinar, como parábola subterránea, la manera en que las tecnologías más actuales someten a la mujer y al hombre posmoderno a un amplio círculo vicioso de obsesiones por los físicos perfectos que, en cierta medida, solo sirven como instrumento quirúrgico para anestesiarlos de cualquier rastro de moralidad y sensibilidades, donde el mero símbolo del cuerpo anestesiado es ya un activo de dominio público en perpetua mutación, reducido a una etiqueta de identidad de masas disconformes que se rehúsan a aceptar las permutas corpóreas adquiridas como una norma culturalmente instituida a priori. En pocas palabras, habla de los corolarios de los gozos artificiosos que convierten el cuerpo humano en un producto sintético que rechaza la naturaleza previamente establecida.
Estas metáforas sobre la condición humana están distribuidas en casi todos los planos, particularmente cuando Tenser realiza sus exhibiciones especiales de body art frente a la audiencia (nótese la escena simbólica del hombre deformado que danza para celebrar las múltiples orejas incrustadas sobre su cuerpo hilvanado) y recurrentemente visita el ministerio de los órganos. Pero alcanza un mayor grado, primero, con la subtrama neo-noir en la que Tenser, como si se tratara de un policía, es engañado por el gobierno para creer que los evolucionistas antigubernamentales (que lo niegan para defender su postura política) modifican el sistema digestivo para que el organismo pueda recibir plásticos y hasta unas barras de caramelo de color púrpura que es procesada a partir de desechos tóxicos. Y, segundo, en la climática secuencia de la autopsia pública del cadáver del niño que comía plástico, en la que los aparatos lo diseccionan para revelar la nefasta verdad de que, en efecto, los órganos naturales, pensados preliminarmente como el resultado de un sistema evolucionado, no son más que simples reemplazos sintéticos constituidos por operaciones quirúrgicas avanzadas, de individuos muy perversos que lo hacen para depositar la culpa en los insurrectos y justificar la cacería con el homicidio para encubrir la conspiración; ratificando la representación no solo de que el cuerpo es una entidad manipulada por una burocracia en fase de vigilancia permanente, sino, además, de que el mismo protagonista es una fabricación de los vicios corporativos que deshumanizan al hombre hasta transformarlo en un autómata-experimento. “Los crímenes del futuro” se refiere, por lo tanto, a la desviación del curso natural de las cosas a medida que en el presente la civilización se adapta a ecosistemas simulados, en contraste con las disconformidades del pasado.
Esta ambigüedad del discurso está condicionada a una puesta en escena en la que Cronenberg nuevamente, se encierra en un universo hermético en el que abunda el erotismo, la turbiedad y un extraño aislamiento donde la investigación con las deformidades del cuerpo y los miembros extirpados le devuelven la consistencia tonal a su poética perdida del horror corporal. Con las tareas fotográficas de Douglas Koch, construye la distopía con los materiales comunes del retrofuturismo, trazándola en los decorados como un mundo oscuro que parece encapsulado entre la tecnología análoga ochentera y las computadoras orgánicas de un futuro alternativo. Su encuadre está compuesto casi siempre de atmósferas grisáceas, maquillaje prostético y espacios claustrofóbicos que, a modo proxémico, describen la sordidez por la que caminan los personajes a plena luz de la noche y, a la vez, los desenfrenos más inmediatos como drogadictos del sufrimiento. También es notable la forma en que emplea la banda sonora del veterano Howard Shore para ampliar el espectro de espanto con sinfonías electrónicas siniestras y desoladoras. Pero sus decisiones estéticas muchas veces solo consiguen que el conjunto se sienta ensamblado sin fuerza, blando, como un pedazo de plástico desechado que flota sobre el agua.
En el pasado Festival de Cine de Cannes, esta película recibió una ovación de pie de seis minutos. Pero sospecho que la lluvia de aplausos se trataba más bien de la típica maniobra mercadológica que se ha hecho común en los festivales de cine para vender películas destinadas a una audiencia reducida. En la más de hora y media que dura no logro encontrar ningún hallazgo que me obligue a aplaudir, o algo que sea lo suficientemente espeluznante como para sentir miedo. Me parecen terriblemente desperdiciados los personajes que interpretan Viggo Mortensen, Léa Seydoux y Kristen Stewart. Solo me asalta, eso sí, el pensamiento de que Cronenberg ya no tiene nada interesante que narrar como anestesiólogo del body horror. Su refrito tautológico solo me provoca indiferencia y terribles efectos dormitivos.
Título original: Crimes of the Future
Año: 2022
Duración: 1 hr 47 min
País: Canadá
Director: David Cronenberg
Guión: David Cronenberg
Música: Howard Shore
Fotografía: Douglas Koch
Reparto: Viggo Mortensen, Léa Seydoux, Kristen Stewart, Scott Speedman
Calificación: 5/10